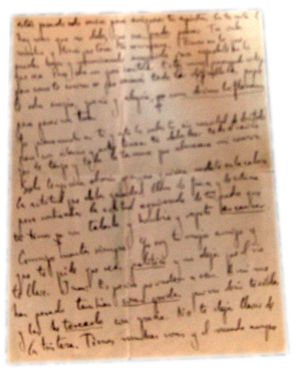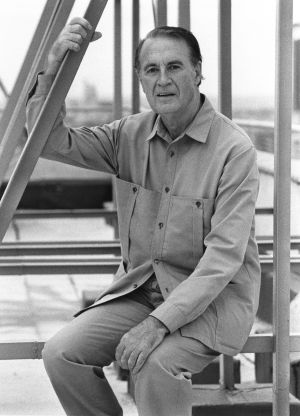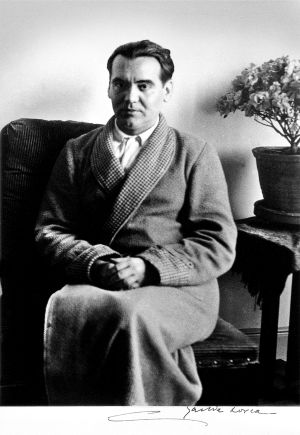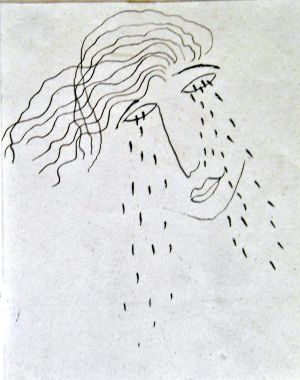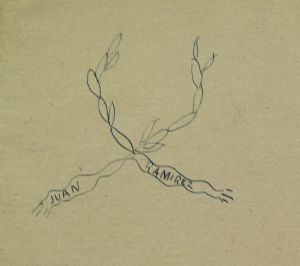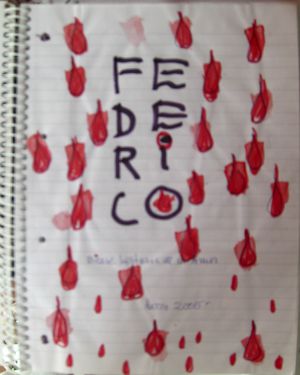Casi en el olvido, en medio de un silencio clamoroso en comparación con las exaltaciones míticas, incluso místicas, del pasado, llega el centenario de la muerte de Marcelino Menéndez y Pelayo (Santander, 3/11/1856 –19/5/1912). ¿A quién le importa? Aplastado por una pedrea de retruécanos, ensalzado hasta la nausea por fieles poco escrupulosos con la verdad, pasmosamente ignorado por sus afines, el autor de la
Historia de los heterodoxos españoles importa ahora, sobre todo, para celebrar el entierro de una España que lo tuvo por santo y seña: católica a machamartillo, intolerante, fanática, inquisitorial. Ya sé, ya sé. Hay otro Menéndez Pelayo, digno de tener en cuenta, enormemente valioso aún hoy. De vez en cuando retomo algunos de sus escritos —hay donde escoger: la única edición íntegra que se ha hecho de su obra ocupa 30.000 páginas—, para gozar de un estilo vigoroso, moderno, y para conocer mejor a los heterodoxos, más atractivos que los eclesiásticos de rebaño. A veces duelen la sátira y la ironía con que trata a sus herejes, casi siempre sin misericordia, pero es mejor eso que las cargantes refutaciones de otros intelectuales no menos encumbrados. Juan Goytisolo pone dos ejemplos en el libro
El furgón de cola, editado en 1967 en París por Ruedo Ibérico a causa de una censura que agradaba al llamado polígrafo santanderino por motivos religiosos. Lo que maravilló a Goytisolo fue la saladísima descripción del viaje de Borrow por España vendiendo biblias protestantes, y las reflexiones del crítico sobre una oda de Menéndez Valdés donde el poeta —literatura de secarral— se imagina convertido en palomo, y a su amada en paloma “cubriendo a la par los albos huevos”.
Todo está muy bien, hasta que uno repara en las consecuencias. Borrow, famoso como
Jorgito el inglés, permaneció en la cárcel apenas una semana —el rey de Inglaterra suspendió un viaje a España con tal motivo: era correligionario del perseguido—, pero la saña contra los protestantes no cesó, con persecuciones que a veces acabaron en el pelotón de fusilamiento. Lo más doloroso es el frívolo desparpajo con que Menéndez Pelayo se despachó contra casi todos: “El protestantismo no es en España más que la religión de los curas que se casan, así como el islamismo es la religión de nuestros escapados de presidio en África”. Vaya por Dios.
El fogoso pescador de herejes escandalizó con su defensa de la España de Trento y la Inquisición
En Cantabria hay organizados algunos eventos para celebrar este centenario, todo muy comedido. El menendezpelayismo está en retirada. La existencia en Santander de una Universidad Internacional de Verano, fundada por la República en 1932 con ese nombre, y rebautizada por la dictadura franquista y nacionalcatólica para honrar a Menéndez Pelayo (UIMP), no parece que vaya a compensar el silencio. Nunca se ha emocionado el santanderino con su UIMP. Se curó de espantos menendezpelayistas cuando los obispos y Franco unieron empeños para elevar a los altares al afamado polígrafo. El primer empuje consistió en entronizar sus restos en la catedral de Santander, a donde llegaron desde el cementerio municipal con el dictador y los purpurados bajo palio. Ocurrió el 3 de noviembre de 1956 y la prensa jaleó el acontecimiento con encuestas entre los que habían conocido al previsible santo. Todo se fue al traste cuando un reportero llevó a su director la respuesta de una señora a la que había acudido por tener el mérito de ser la más vieja del lugar. Preguntada por cómo recordaba a don Marcelino, la señoruca, dura de oído pero ligera de memoria, contestó mientras se sujetaba el moño: “¿Marcelinuco, dice usted? ¡Ah, sí! ¡Qué bueno era en la cama!”. Ahí se torció la buena voluntad del abogado del diablo.
Pero estas son anécdotas en la vida de un erudito que escribió en el epílogo de los
Heterodoxos sobre la España “evangelizadora de la mitad del orbe, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma y cuna de san Ignacio” (lo que tenía por nuestra grandeza, “no tenemos otra”). Para los asuntos de tejas abajo, que cultivó con apasionamiento pese a aparentar lo contrario
, tuvo como maestro al más ilustrado y malicioso de los españoles de su época, Juan Valera, que le escribía cartas sobre el modo de conducirse en sociedad con las señoras (cartas destruidas, naturalmente, por los hagiógrafos) e intentó en vano apaciguarle al cazador de heterodoxos su reaccionarismo neocatólico.
El historiador Antonio Santoveña acaba de publicar una breve biografía de Menéndez Pelayo, lujosamente editada por Valnera con portada y pinturas de José Ramón Sánchez. La titula
El último sabio. Es un compendio del estado en que se encuentra el menendezpelayismo, con un centenar de textos del pensador, más cien opiniones de escritores o políticos. Culmina así un trabajo de décadas sobre el polígrafo, con varias publicaciones sobre su influencia, como
Menéndez Pelayo y las derechas en España. Pese al título —el
último sabio es mucho decir—, Santoveña coincide con historiadores de mente abierta (Araquistain, Abellán, Ramón Viadero…) en que, al final de muchas rectificaciones y excusas, Menéndez Pelayo fue consciente de un doble fracaso: no logró regenerar España contra los regeneracionistas y no era comprendido por sus coetáneos porque para los católicos era demasiado liberal, y para los liberales, demasiado católico.
El polígrafo santanderino es muy grande en obras de historia y crítica de la literatura española
El fogoso polígrafo había dado motivos para el escándalo desde muy joven, cuando empezaron a correr leyendas sobre sus portentosas (supuestas) habilidades: que si leía dos páginas al mismo tiempo, una con cada ojo; que recitaba de corrido la
Iliada en griego y que no había biblioteca importante en Europa donde no hubiera husmeado en busca de heterodoxos españoles. Su desgracia fue que el recuento de los herejes aplastó sus obras mayores, la
Historia de las ideas estéticas en España, Orígenes de la novela o Estudios de crítica literaria. Pese a olvidado, aquí sí que es grande Menéndez Pelayo, aunque a veces se dejó perder por presiones de sus jaleadores ultracatólicos. Un ejemplo: empeñado en traducir todo Shakespeare al español, suprimió diálogos enteros
“pudoris causa”, para librar al españolito de a pie de “aberraciones contra el buen gusto en que a veces incurría el gran poeta”.
Entre las piezas que han arrinconado a Menéndez Pelayo, quizás para siempre, en el desván de lo que hay que pasar por alto, recordemos el famoso
Brindis del Retiro, que pronunció en uno de los actos del centenario de Calderón, en 1881. Algunos oradores habían mantenido tesis que le disgustaron, así que, sin que nadie lo esperase, se alzó con un discurso feroz en defensa de la fe romana (“la Iglesia, el partido de Dios en la Tierra”) y hasta de la Inquisición. Tampoco es manca su increíble teoría sobre el valor cristiano de la intolerancia: “Ley forzosa del entendimiento humano en estado de salud es la intolerancia. La tolerancia es virtud fácil. Es la enfermedad de épocas de escepticismo o de fe nula. Tal mansedumbre no depende sino de una debilidad o eunuquismo del entendimiento”. A este clericalismo basto achaca Baroja el “carácter infecundo, mular” de la erudición española.
Volvamos al ardoroso Menéndez Pelayo que recorre Europa, pagado por el Estado, para catar herejes. Sorprende su simpleza en asociar sexo con herejía (los protestantes “ahorcan sus hábitos por las mujeres”), pero, sobre todo, su caída en el
odium theologicum, el odio teológico, la fea costumbre de combatir ideas dañando el honor y la vida privada y moral de quien las propaga. Tiene además desprecio por la mujer, la
imbecillitas sexus, la menor capacidad intelectual de las mujeres. Aparece en este comentario sobre lo peligroso que es leer la Biblia en español: “Puestas las Sagradas Escrituras en romance, sin nota ni aclaración, entregadas a la interpretación de mujeres y niños, son como espadas en manos de un furioso…”. Menéndez Pelayo, él mismo un golfo con las mujeres, sobre todo de pago, se pone del lado de san Agustín, otro obseso. En esto, la jerarquía del catolicismo romano no ha retrocedido ni un meñique.